Un antiguo método de riego peculiar de las islas ha causado fenómenos geológicos “ultrarrápidos”
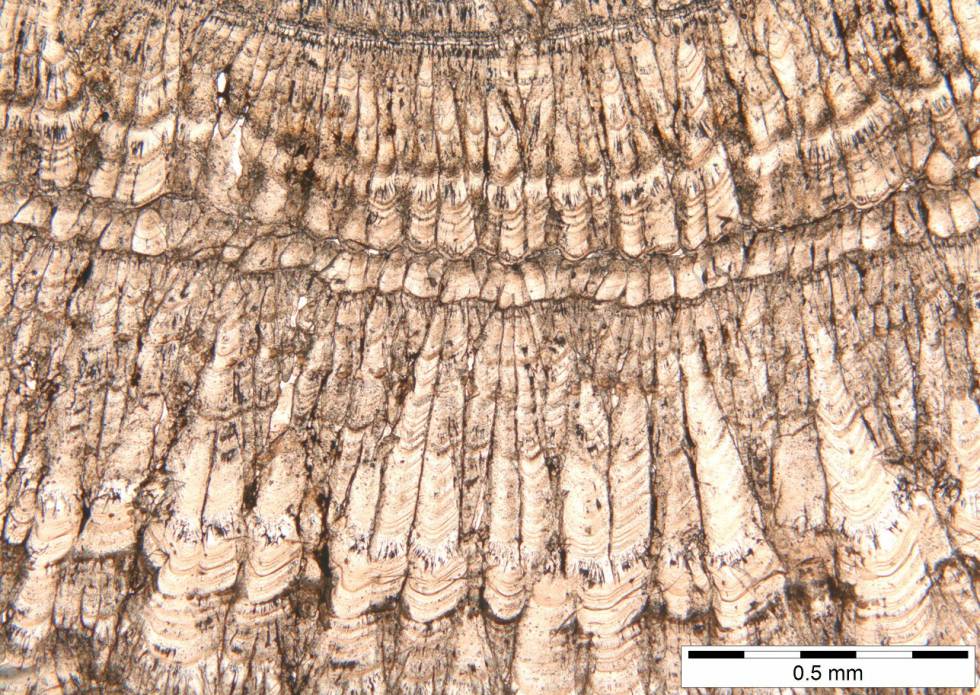 Ampliar foto
Ampliar foto
Cerca del yacimiento arqueológico de Cenobio de Valerón, en
una región escabrosa al norte de la isla de Gran Canaria, científicos
españoles han encontrado una formación de rocas singular. En el llamado
barranco de Calabozo, existe un conjunto de sedimentos de calcita
depositados en un pequeño sistema de piscinas y cascadas. Ahora está
seco, pero antaño fue similar a las formaciones de Pamukkale, en Turquía, o lagunas de Ruidera,
en la península Ibérica. Sin embargo, la creación de esas estructuras
tardó miles o cientos de miles de años, mientras que los sedimentos del
barranco de Calabozo surgieron en tan solo dos o tres décadas.
A finales del siglo pasado, en las islas Canarias se
regaban las plantaciones de plátanos con aguas procedentes de pozos y
galerías subterráneas. Cuando no se transportaba por tuberías, el agua
se extraía en las zonas altas de los cerros para derramar por las
laderas hasta las regiones de plantación más bajas. En estas islas
volcánicas, el agua del subsuelo es rica en bicarbonato, calcio,
magnesio, sodio, sílice y gas dióxido de carbono. Por eso, allá por
donde fluye en superficie, precipitan sedimentos de calcita y otros
minerales carbonáticos. Fue este proceso geológico, acelerado por los
regadíos humanos, el causante de la formación ultrarrápida del sistema de Calabozo, que ocupa unos veinte metros de alto por diez de ancho.
El equipo de investigación, integrado por cuatro geólogos
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Instituto de
Geociencias (UCM-CSIC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
lleva siete años estudiando la formación, descrita ahora en la revista científica Sedimentology, que dedica la portada de su último número
al trabajo. En realidad no fue un científico quién descubrió el sistema
de Calabozo, según cuenta Ana María Alonso, presidenta de la Sociedad
Geológica de España y una de las autoras del estudio. La sociedad que
Alonso preside organiza una jornada de divulgación anual conocida como
el Geolodía.
Durante una excursión guiada en 2010, un asistente al evento de Gran
Canaria alertó a los organizadores de la presencia de “unas piedras muy
raras”, recuerda la geóloga.
“Yo soy muy entusiasta. Cuando lo vi por primera vez, en
2011, pensé: ‘Es como un pequeño Pamukkale’. Pero esto es más bonito,
porque en Pamukkale no hay plantas calcificadas”, dice Alonso, que
también es investigadora de la UCM y del Instituto de Geociencias. El
sistema de Calabozo es distintivo por las rocas que se han formado en
torno a los tallos enmarañados de la vegetación que poblaba la ladera.
Este tipo de sedimento se conoce como toba. Las plantas mueren y se
descomponen, pero las cubiertas rígidas de calcita perduran, formando
barreras verticales escalonadas que antiguamente retenían remansos de
agua en las depresiones de uno a dos metros de diámetro que todavía se
aprecian por la ladera.
Los científicos estiman que el sistema de Calabozo estuvo
activo entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado. Para llegar a
esta conclusión, se han tenido que basar en sistemas de datación poco
ortodoxos, ya que la geología suele tratar con rocas y formaciones
milenarias. Entre la toba, el equipo dio con una piedra pequeña, con
forma de patata, que albergaba una bola de poliestireno en su interior.
Este residuo antiguo, que sirvió como otro núcleo más para el proceso de
calcificación, ha delatado tanto el origen humano
como la antigüedad de toda la formación. “Hemos mirado cuándo se empezó
a fabricar el poliestireno en España. Fue 1951, así que el sistema de
Calabozo tuvo que venir después”, explica Alonso. Su análisis del
material de construcción empleado en las antiguas tuberías de riego
corrobora la datación.
Alonso señala que el valor científico del descubrimiento es
doble. Por un lado, demuestra que los depósitos “se pueden formar muy
rápido por la modificación humana del paisaje”, un proceso valioso que
contribuye a la geodiversidad. “A nivel divulgativo, ayuda a conocer las
formaciones de Canarias. Estas islas son volcánicas y no suele haber
caliza”, explica. Por otra parte, el análisis detallado ha permitido ver
cómo la presencia o ausencia de agua condiciona la textura y la
composición química de los minerales sedimentados. “Conociendo esto en
un sistema reciente, podemos interpretar sistemas similares del pasado.
Los cambios en la textura y la química [de los sedimentos] nos pueden
servir para interpretar, por ejemplo, el clima del pasado”, explica la
geóloga.
 ampliar foto
ampliar foto
Como los minerales solo se forman cuando fluye el agua, la
discontinuidad histórica del riego ha creado diferentes órdenes de
laminación carbonática en el barranco. Los geólogos aprecian en la toba
cristales de diferentes tamaños que se corresponden a interrupciones del
riego en el pasado, a veces por un período de unas horas o unos días y
otras por grandes cambios estacionales o incluso a lo largo de varios
años. “Nos ha costado hacernos a la idea, porque estamos acostumbrados a
trabajar en depósitos de cien o miles de años, pero ahora que sabemos
que funciona así, podemos buscar estos procesos en otros sistemas
naturales”, dice Alonso. Desde que ha concluido la investigación en el
barranco de Calabozo, su equipo ya ha encontrado otros sedimentos
parecidos en la isla de Tenerife y sospechan que habrá más.
F:https://elpais.com/elpais/2018/12/24/ciencia/1545641025_125313.html
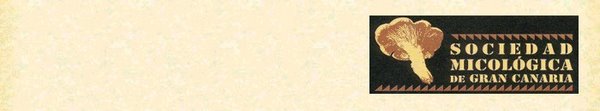

No hay comentarios:
Publicar un comentario