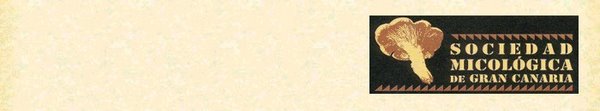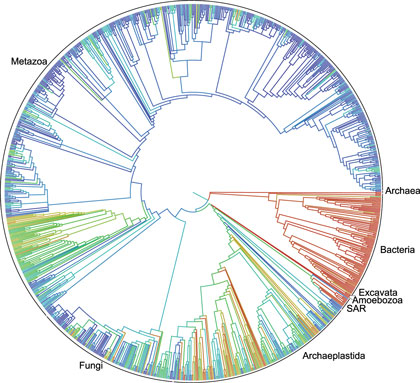En el límite de tiempo...
"Novedad. Cosa nueva y no acostumbrada. Suele ser peligrosa por traer consigo mudança de uso antiguo" (SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS) 1539-1613
"No se desea lo que no se conoce" (NASÓN, PUBLIO OVIDIO) 43 AC-17 DC
"No se desea lo que no se conoce" (NASÓN, PUBLIO OVIDIO) 43 AC-17 DC
jueves, diciembre 24, 2015
martes, noviembre 17, 2015
¿Qué determina la oferta de los níscalos?
Un estudio de investigadores de las universidades politécnicas de Madrid
y Cataluña ha determinado que en el comercio de los hongos las
variables meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta que el
precio. Los autores creen que estudiando estas variables meteorológicas,
se podría predecir el comportamiento del mercado micológico.
Investigadores de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona
de la Politécnica de Cataluña(UPC) han analizado diversas
características de los mercados asociados a un producto forestal no
maderable: los hongos silvestres. Una de las conclusiones más
interesantes es que en el caso de algunos hongos, las variables
meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta que el precio. De
este modo, estudiando las variables meteorológicas, se abre la
posibilidad de intentar predecir el comportamiento del mercado
micológico.
En los últimos años se están produciendo cambios
notables en la relación de la sociedad con los recursos forestales. Así,
bienes y servicios históricamente relegados frente a la producción de
madera, actualmente son demandados por muchos consumidores. Un ejemplo
claro de esta situación es el recurso micológico y, en especial, el níscalo.
Sin embargo, las informaciones oficiales sobre los recursos micológicos
son muy limitadas y recogen escasas especies. Así, los estudios
realizados por estos investigadores se han basado principalmente en los
datos que proporciona Mercabarna sobre el níscalo con periodicidad
semanal.
En primer lugar, se han estudiado, para el período
2002-2007, las posibles conexiones existentes entre el precio del
níscalo y otras especies de hongos, tanto silvestres como cultivados.
Utilizando diversos modelos, los resultados muestran, como cabría
esperar, que los consumidores reaccionan ante aumentos en el precio del
níscalo consumiendo menor cantidad de este hongo. Por otro lado, se ha
demostrado la existencia de una relación de complementariedad entre el
níscalo y las gírgolas,
de forma que incrementos en el precio de las gírgolas provocarán un
aumento en la demanda del níscalo. También se han analizado las
relaciones entre el níscalo y otro hongo silvestre: el rebozuelo.
En
este caso se ha comprobado que una disminución en el precio del
rebozuelo induce un incremento en el consumo conjunto de níscalo y
rebozuelo. Finalmente, se ha demostrado que no existe interrelación con
hongos del género Boletus, de manera que cambios en el precio de una especie no provocan cambios de demanda en la otra.
Por
otra parte, se ha intentado caracterizar la producción de níscalos, no a
escala local, sino nacional, en base a variables de dos tipos:
meteorológicas y económicas. Para ello, en primer lugar, se analizó la
procedencia de los níscalos que llegan a Mercabarna y, conociendo las
principales provincias productoras, se eligieron aquellas estaciones
meteorológicas situadas a una distancia de dos kilómetros o menos de
masas de pino (muy ligadas a la existencia de níscalos) usando el Mapa Forestal de España.
En el caso de algunos hongos, las variables meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta que el precio
Datos de 156 estaciones climáticas
En total se
recogieron datos de 156 estaciones climáticas correspondientes a las 12
provincias analizadas. Considerando que cada temporada micológica tiene
una duración de 18 semanas, el número de datos meteorológicos
procesados superó los 511.000. Finalmente, para obtener un único valor
semanal de las anteriores variables, se calculó un promedio provincial,
ponderándose anualmente los resultados en base a la importancia relativa
de cada provincia como origen de los níscalos que llegan al mercado
central de referencia.
El modelo estimado con la anterior
información muestra que el efecto del precio en la oferta de níscalos es
positivo. Es decir, que los recolectores de hongos aumentarán la oferta
ante aumentos de precio. Análogamente, incrementos en la temperatura y
en la precipitación inducen aumentos en la oferta de níscalos,
considerando en todo caso, que los cambios en la temperatura condicionan
más la oferta.
Una de las conclusiones más interesantes del
trabajo es que las variables meteorológicas tienen mayor incidencia en
la oferta de níscalos que el precio. De este modo, y dado que los
efectos que las variables meteorológicas pudieran provocar a escala
monte, también se manifiestan a nivel agregado, se abre la posibilidad
de intentar predecir el comportamiento de este mercado.
Referencia blibliográfica:
Alfranca, O.; Voces, R.; Diaz-Balteiro, L. "Influence of Climate and Economic Variables on the Aggregated Supply of a Wild Edible Fungi (Lactarius deliciosus)". Forests 6 (7): 2324-2344. JUL 2015
Alfranca, O.; Voces, R.; Diaz-Balteiro, L. "Influence of Climate and Economic Variables on the Aggregated Supply of a Wild Edible Fungi (Lactarius deliciosus)". Forests 6 (7): 2324-2344. JUL 2015
Vía: SINC, 16/11/2015
F:http://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-determina-la-oferta-de-los-niscalos
Nuevo método para saber cuánto polvo atmosférico nos llega del desierto
En el desierto del Sáhara y en el del Sahel en el norte de África, o en
otros de la península arábiga, se forman grandes masas de aire cálido
que transportan hasta la cuenca mediterránea altas concentraciones de
partículas en suspensión. Para estimar la cantidad de polvo atmosférico
de cualquier región árida, científicos de la Universidad de Sevilla han
desarrollado un sistema que mejora el modelo de referencia europeo usado
hasta la actualidad.
Las masas de aire cálido procedentes de la
península arábiga y de los desiertos del Sáhara y Sahel en el norte de
África contienen elevadas concentraciones de polvo en suspensión que son
transportados a toda la cuenca mediterránea.
El
estudio de la contaminación atmosférica debida a este polvo
transportado de forma natural resulta de gran interés por sus efectos
sobre la salud de los habitantes, los ecosistemas, la agricultura, la
visibilidad e, incluso, sobre la degradación de los materiales de
construcción.
En lo concerniente a la salud,
estudios epidemiológicos demuestran una relación entre los niveles de
partículas registradas en la atmósfera y el número de muertes y
hospitalizaciones.
“Una de las ventajas principales de este método es que permite
obtener el error de la estimación de la carga neta de polvo", afirma el
científico.
No obstante, “todavía no se ha esclarecido
totalmente el grado en el que este polvo transportado de forma natural
representa una verdadera amenaza para la salud humana”, señala Álvaro
Gómez, investigador del grupo de investigación de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla y co-autor del estudio publicado en Atmospheric Environment.
En la actualidad, los resultados de diferentes estudios al respecto son
“inconsistentes”. La estimación de la cantidad de este polvo
transportado de forma natural desde las zonas áridas del planeta es de
crucial importancia para el esclarecimiento de esta cuestión.
En
el trabajo se presenta un método nuevo para la estimación de la
cantidad de polvo atmosférico a través del estudio de las series
temporales de partículas con diámetro inferior a 10 micrómetros (PM10)
mediante los modelos ocultos de Markov. Así se puede determinar la
magnitud de las contribuciones de estas partículas transportadas de
forma natural desde las regiones áridas del Sáhara.
“Una
de las ventajas principales de este método es que permite obtener el
error de la estimación de la carga neta de polvo. Por otro lado, puede
utilizarse no solo para el estudio de las partículas, sino para el de
cualquier otro contaminante atmosférico primario, lo que resulta de
especial utilidad para el estudio de la contaminación y de cómo esta
afecta a la salud de los habitantes de las ciudades y áreas urbanas”,
afirma Gómez.
Los modelos ocultos de Markov están
especialmente indicados para el estudio de las series temporales. En
ellos, las observaciones que componen la serie temporal de un
contaminante pueden ser agrupadas en categorías, de tal forma que cada
categoría representa un régimen o perfil de concentración del
contaminante a lo largo del tiempo, en este caso, de partículas en
suspensión.
Estos regímenes pueden, a su
vez, asociarse a la fuente de emisión que los ha generado, por lo que es
posible conocer la contaminación que aportan cada una de estas fuentes y
cómo contribuyen a la contaminación ambiente en cualquier lugar.
Referencia bibliográfica:
Álvaro Gómez-Losada, José Carlos M. Pires, Rafael Pino-Mejías."Time series clustering for estimating particulate matter contributions and its use in quantifying impacts from deserts". Atmospheric Environment 117: 271–281 septiembre 2015
Vía: SINC, 10/11/2015
F:http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-saber-cuanto-polvo-atmosferico-nos-llega-del-desierto
domingo, noviembre 15, 2015
Vuelven los lunes micológicos a Gran Canaria.
Vuelven los lunes micológicos a Gran Canaria.
El
próximo lunes 16 de noviembre de 2015, a partir de las 18.30 horas en el
lugar de costumbre: calle General Vives 31 de Las Palmas de Gran
Canaria, local de la Asociación Las Arenas del Pino.
Entre El Corte
Inglés y el Parque de Santa Catalina.
Fechas de lunes micológicos en 2015:
- 16, 23 y 30 de noviembre de 2015.
- 14 y 21 de diciembre de 2015.
Ya saben...no se olviden.
lunes, noviembre 09, 2015
Los insectos corroboran que el cambio climático ya está aquí
Una recopilación de datos de más de 250.000 ejemplares retrata las consecuencias del cambio climático a lo largo de 18 años
Mª Victoria S. Nadal Madrid 9 NOV 2015 - 10:13 CET

El escarabajo Harmonia axyridis se considera invasivo en Dinamarca. / NATURA / Reuters - Live
Ole Karsholt y Jan Pedersen, dos empleados del Museo de Historia Natural de Dinamarca, comenzaron en 1992 a clasificar los insectos que encontraban en el tejado del museo. Ambos trabajadores, que tienen una amplia experiencia entomológica, llevaron a cabo este control cada semana hasta 2009. Lo que comenzó como un pasatiempo basado en la curiosidad científica se ha convertido en un estudio que revela cómo ha afectado el cambio climático a la comunidad de insectos de la zona.
El registro y la clasificación, hechos durante 18 años, sugieren que los cambios en el clima durante este tiempo han afectado especialmente a las especies que se alimentan de un único tipo de planta: se han vuelto más sensibles a los cambios meteorológicos. "Los resultados confirman que el cambio climático está afectando a la biodiversidad ahora mismo. No es algo que va a pasar en el futuro o sólo si la temperatura llega a aumentar en dos grados", dice Peter Søgaard Jørgensen, del centro de Macroecología, Evolución y Clima del Museo de Historia Natural de Dinamarca.
Siete especies nuevas de polillas y dos de escarabajos se registraron por primera vez en Dinamarca por Karsholt y Pedersen, incluyendo el escarabajo asiático "dama multicolor" (Harmonia axyridis), que desde entonces se ha extendido a la mayoría del país y ahora se considera invasivo.
Los científicos calcularon cómo cambió la temperatura del entorno de cada grupo de insectos y lo aplicaron al hábitat de la especie en toda Europa durante el periodo de estudio. El hábitat de la polilla experimentó un aumento de 0,14º C entre 1993 y 2008, y el de las especies de escarabajo aumentó en 0,42º C entre 1995 y 2008.
Las especies que comen un solo tipo de planta se mueven cada vez más al norte por el cambio climático
Las consecuencias de este aumento de temperatura afectaron especialmente al gorgojo de la tuerca (Curculio nucum), que se alimenta solo de un tipo de avellana. Vive más al norte de Europa que su pariente cercano el gorgojo de la bellota (Curculio glandium), que se alimenta solo de bellotas. Mientras que el gorgojo de la tuerca fue registrado sólo en la primera mitad del estudio, el gorgojo de la bellota sólo apareció en la última parte, sugiriendo que las especies que se alimentan de un solo tipo de planta se están moviendo hacia el norte.
"Es probable que perdamos a algunas especies debido a su huída hacia el norte de Europa, pero la tendencia que esperamos es que lleguen otras nuevas desde el sur. Aún así, es poco probable que lleguemos a saber si esto sucederá, los insectos no son casi nunca una prioridad para los estudios a largo plazo", denuncia Peter Søgaard Jørgensen, uno de los autores.
El estudio recogió datos de 1.543 especies diversas de polillas y escarabajos
El registro cuenta con alrededor de 250.000 insectos, entre los que se identificaron 1.543 especies diversas de polillas y escarabajos en un solo tejado de Copenhague durante más de 18 años de seguimiento. Esto supone el 42% de todas las especies de polillas de Dinamarca y el 12% de los escarabajos. El estudio, que se ha publicado en la Revista de Ecología Animal, está liderado por investigadores del centro de Geogenética y el de Macroecología, Evolución y Clima del Museo de Historia Natural de Dinamarca y también de la Universidad de Copenhague.
Los científicos se quejan de la falta de atención política que tienen este tipo de estudios. "Las investigaciones de este estilo muchas veces están en un segundo plano en Dinamarca, y esto probablemente pase en muchos otros paises europeos", asegura Philip Francis Thomsen, uno de los expertos. "Sin estos dos trabajadores del museo, no sabríamos nada sobre la mayoría de las especies que hay en Dinamarca. Esperamos que esto pueda devolver este tipo de seguimiento
Vía: El País, 09/11/2015
F:http://elpais.com/elpais/2015/11/02/ciencia/1446483131_098883.html
domingo, octubre 25, 2015
lunes, octubre 05, 2015
El árbol mitológico no vive eternamente
El drago de Las Meleguinas, que se marchitó el 2 de septiembre, era
el más antiguo de Canarias, más viejo que el Icod. Tenía 480 años.
En
la última década se han secado tres dragos centenarios en la Villa de
Santa Brígida, donde aún se mantienen 500 ejemplares en pie.
Es muy complejo determinar la edad de los dragos puesto que científicamente no puede conocerse con absoluta exactitud.
Su
porte antediluviano, su gran longevidad, sus imponentes dimensiones y
sus virtudes curativas lo han convertido en leyendas vegetales.
Hasta
el siglo XIX utilizaban su resina para curas medicinales, fabricación
de tintes y barnices y especialmente para usos dentífricos.
El drago común se halla muy extendido en todas las islas como planta ornamental, y en menor medida como forrajera.
Tenerife y Gran Canaria son las únicas islas del archipiélago donde actualmente subsisten dragos en estado silvestre
Cristóbal Peñate- Las Palmas de Gran Canaria
27/09/2015 -
20:09h

Caída del drago de las Meleguinas, Santa Brígida. (©Pedro Socorro)
El
drago más viejo de Canarias cayó el pasado 2 de septiembre en Las
Meleguinas (Santa Brígida). Tenía 480 años, según los expertos. Casi
cinco siglo de existencia en el barrio satauteño de La Angostura. Era
incluso más viejo que el famoso drago de Icod de los Vinos. Algún
especialista cree que incluso era el drago más antiguo del mundo, pero
ese dato no está suficientemente contrastado. Solo en Santa Brígida se
han marchitado tres importantes dragos en la última década.
A primera hora de la tarde de aquel miércoles, el drago de Las
Meleguinas, ubicado en los jardines del restaurante Las Grutas de
Artiles, en La Angostura, cayó definitivamente mientras dos camareros
preparaban una mesa. Oyeron un gran estruendo seco y a continuación
comprobaron la muerte del histórico drago de Las Meleguinas.
El cronista oficial de la Villa de Santa Brígida, Pedro
Socorro, recordaba la sensible pérdida, que se añade a otras dos en el
pueblo durante la última década. "Primero, con la tormenta tropical
Delta de finales de 2005, aquella que se cargó el Dedo de Dios en
Agaete, perdimos el drago que había junto a la ermita del Carmen en Las
Goteras y que tenía más de 300 años. Luego, cuatro años después, el 25
de febrero de 2009, se cayó el que estaba en un chalé a la entrada del
pueblo, que había sido plantado en 1920 por el vecino Juan Lemes Sabina,
un conocido industrial harinero, para decorar el jardín de su casona de
verano, situada a la entrada del pueblo. Y ahora éste, el más viejo,
con cerca de 480 años. Era el icono de todos los dragos. Ahora nos queda
el de Pino Santo, en el barranco Alonso, que tiene unos 300 años”,
señaló.
Pedro Socorro asegura que Santa Brígida es uno de los municipios con más dragos de Canarias. “Yo en un estudio contabilicé más de 500 dragos. Además, contamos con lugares y barrios cuyos nombres hacen referencia a estos árboles tan nuestros, como El Dragonal o El Draguillo”.
El último viejo drago caído
era “uno de los símbolos del patrimonio natural de Canarias y de la
antigua y extraordinaria naturaleza de las islas”. El tronco largo y
delgado, de unos doce metros, junto con su pequeña copa, cayeron sobre
una de las grutas del restaurante, pero afortunadamente solo causó daños
materiales.

Caída de un drago en Santa Brígida. (Pedro Socorro)
Sus raíces mitológicas no pudieron mantenerse más en
pie, al borde del risco y escorias. “A estas notables pérdidas en la
última década de algunos de los árboles más queridos por los satauteños
se ha unido ahora el del drago de Las Meleguinas, que probablemente
había crecido después de la Conquista de Gran Canaria, formando parte de
un hermosísimo conjunto paisajístico que a mediados del siglo XX fue
motivo de postales y pinturas”, añadió el cronista.
El drago es uno de los árboles más descritos en las antiguas relaciones
de viajes en los escritos de los naturalistas de los siglos XVIII y XIX.
“Precisamente, el primer estudio botánico digno de mención realizado
sobre el drago en las islas Canarias se debe al joven naturalista Sabino
Berthelot (1794-1880), que había llegado a la isla de Tenerife en 1820 y
se interesó muy pronto por la naturaleza insular, unida al imaginario
de las Hespérides”, recordó Socorro.
También el
hermoso y extraño ejemplar produjo un gran impacto a los ojos de
científicos. “Destacan viajeros y estudiosos como Kunkel o Rafael
Almeida, que hizo una brillante datación de este mítico árbol, con 27
periodos florales, y algún que otro viajero extranjero, que publicó la
primera postal del drago de Las Meleguinas hacia 1970”, añadió.
El Drago de las Meleguinas, con sus 27 periodos florales, era uno de
los más antiguos de Canarias, según reconoce el geógrafo del Jardín
Canario Rafael Almeida. Estaba situado en el margen derecho del barranco
de Santa Brígida, casi en su confluencia con el barranco de Alonso,
creciendo sobre escorias y lavas basaníticas. Se encaramaba sobre piedra
volcánica y picón, esa era una de sus peculiaridades, ya que no se
asentaba sobre la tierra.
Estaba integrado en los
jardines del restaurante Las Grutas de Artiles. “Su porte era poco
llamativo, presentando un tronco largo y delgado con una copa ascendente
bastante rala formada por cuatro ramas primarias y ramificaciones de
orden inferior muy tortuosas que derivan en 45 rosetas foliares. Su
porte desgarbado, idéntico al de los dragos silvestres que crecen en
riscos, se debe probablemente a que vegeta en la ladera de un montículo
rocoso con ausencia prácticamente de suelo. Pero lo que llama la
atención de este ejemplar es el número de períodos florales, 27 en
total, lo que no deja de ser sorprendente si se considera por ejemplo
que en los dragos de Icod y de San Juan en Tacoronte (Tenerife), hemos
contado un máximo de 23. Se trata por lo tanto de uno de los dragos más
viejos que conocemos, al que se le deduce una edad de más de 400 años si
se asigna un promedio de 15 años a cada periodo floral, aunque teniendo
en cuenta el sustrato donde enraíza podría ser incluso más viejo, al
medrar en unas condiciones en las que el crecimiento se ralentiza
considerablemente”, ya señalaba Almeida en un libro publicado por el
Cabildo de Gran Canaria en 2003.
El deterioro
Cayó tras años de deterioro. Los expertos lo achacan al cambio en las
condiciones del suelo en el que se encontraba. El historiador
grancanario Alfredo Herrera Piqué, consejero regional del Cultura en el
primer Gobierno autónomo de Jerónimo Saavedra y autor del libro El
drago, afirma que este árbol es “uno de los más descritos y reseñados en
las antiguas relaciones de viajes, en los escritos de los naturalistas
de los siglos XVIII y XIX y en la protobotánica europea”.
“La arquitectura antediluviana de sus ejemplares maduros, las vigorosas formas escultóricas que desarrollan, su gran longevidad, las imponentes dimensiones de sus ejemplares centenarios, las virtudes curativas atribuidas a su resina y las viejas leyendas que acompañaron a la procedencia de la sangre de dragón, hicieron de esta monumental liliácea de la Macaronesia un objeto de interés y de curiosidad sobre el que muchos herboristas, escritores, viajeros y expertos en la ciencia de las plantas pusieron su mirada en el transcurso de los siglos”, agrega Piqué.
Es muy complejo determinar la edad de
los dragos. “La repuesta a esta pregunta es compleja, puesto que
científicamente no podemos conocer la edad. Además, el desarrollo del
drago fuera de los paredones rocosos, es decir, con mayor riqueza de
sustrato, resulta mucho más acelerado. No obstante, para el cálculo de
la edad existe un método estimativo que suele funcionar bien con los
ejemplares cultivados. Esta técnica de observación asimila un tramo de
aproximadamente 15 años por cada periodo floral que, a su vez, suele
coincidir con la división entre las ramas. Para el caso de ejemplares
silvestres, es muy aventurado estimar una cifra entre periodos florales,
pero con toda seguridad sería muy superior a los 15 años”, afirmaba el
ingeniero forestal Juan Guzmán Ojeda en la publicación Pellagofio en
septiembre del año pasado.
Para él, “no es
desventurado afirmar que el Drago de Icod de los Vinos, en Tenerife, es
un ejemplar salvaje que acabó civilizándose. Sin duda el drago más
visitado del mundo, con 24 periodos florales y casi 20 metros de altura,
es uno de los ancianos representantes de la especie. Su crecimiento en
un suelo adecuado ha dotado a este icono canario de las proporciones más
enormes conocidas para la especie”.

Drago milenario. Icod de los Vinos. Tenerife. @Sergio Gil.
El drago de Las Meleguinas era un ejemplar ya muerto
antes de que se derrumbara definitivamente con gran estruendo. En
palabras de este ingeniero forestal, tenía un “aspecto famélico, toda
vez que salvaje”, una altura de solo doce metros y un tronco que ni
siquiera llegaba a un metro de perímetro. El drago crecía sobre una
superficie rocosa con poco suelo, circunstancia que debió ralentizar su
crecimiento. Rafael Almeida, gran experto en dragos, constata que
“comparándolo con una foto de 1930, no se aprecian cambios
significativos, salvo en el entorno”.
De cualquier
modo, según Ojeda, lo verdaderamente destacable de este ejemplar era su
edad, “pues con nada menos que 29 periodos florales le correspondería el
honor de ser el drago más viejo del mundo”.
El más antiguo
El investigador tinerfeño Leoncio Rodríguez, fallecido en 1955, creía
sin embargo que el drago más antiguo era el de Icod de los Vinos. El
estudioso dejó escrito en Rincones del Atlántico un artículo titulado Los dragos milenarios,
en el que aseveraba que "apologistas ilustres –Humboldt, Dumont
d’Urville, Leopoldo de Buch, Leclercq, entre otros– han ensalzado su
belleza, considerándolos como una de las especies más curiosas del mundo
vegetal. Por su parte, el conocido escritor español, Eugenio Noel, se
lamentaba de que todos hablasen de ellos, menos los escritores
nacionales. Lo mejor que se ha escrito sobre la vegetación de Canarias,
decía, es extranjero, alemán casi siempre".
Un
ilustre botánico, gran enamorado de estos árboles, el doctor Masferrer,
recordando que los aborígenes del archipiélago veneraban el drago como
un genio bienhechor, decía que debiera castigarse al que se atreviera a
cortarles algún gajo y premiar, en cambio, al que mejores y mayor número
de ejemplares hubiese propagado en cierto espacio de tiempo. “Y añadía
que donde existió el célebre drago de La Orotava, debiera erigirse un
monumento histórico, con cuatro jóvenes dragos que señalaran en su
alrededor los cuatro puntos cardinales”, dice Rodríguez.
“La edad de estos monstruos vegetales ha sido objeto de grandes
disquisiciones científicas. Todas coinciden en que tales árboles
existían antes de la Conquista, corroborándolo las escrituras de datas
que hicieron los conquistadores al repartir las tierras ocupadas por los
bosques, respetando los dragos. Piazzi Smith cifraba la edad del
antiguo drago de La Orotava en cuatro o cinco mil años, y como prueba de
su antigüedad se cita el testimonio de Cadamosto, de que al visitar
Tenerife, a mediados del siglo XV, ya se encontraba el árbol en
decadencia”.
Otro tema de discusión científica ha
sido la procedencia de esta especie. Algunos la consideraron oriunda de
las Indias orientales o del norte de África. “Otros, como los señores
Webb y Berthelot, tan conocedores de la flora canaria, a la que
dedicaron largos y minuciosos estudios, coinciden en que se trata de una
especie indígena comprendida en las del primer clima, y particular de
nuestro archipiélago, así como de la Madera y Porto Santo”.
La sangre de drago, su resina, fue un preciado producto que fue objeto
de un gran comercio con los antiguos romanos y hasta el siglo XIX con
muchos países de Europa que lo utilizaban para curas medicinales,
fabricación de tintes y barnices y especialmente para usos dentífricos.
La industria llegó a ser de tal importancia que se estableció diezmos
sobre ella, proporcionando considerables ingresos al erario insular.
El escritor Bory de Saint-Vincent, que en 1804 visitó el drago de La
Laguna, decía hablando de la famosa droga isleña: “La mayor parte de los
viajeros de nuestra expedición de exploradores, adquirieron en La
Laguna, en un convento donde había unas encantadoras religiosas,
paquetes con residuos vegetales de color encarnado ( sang de dragón),
que les recomendaban para la conservación de dientes y encías. El mejor
elogio que puede hacerse de la pequeña mercancía es que las jóvenes
religiosas tenían todas la boca fresca y bella”.
Leoncio Rodríguez afirma que "de los demás supervivientes de la
especie, que son motivo de orgullo para Tenerife por el interés que
despiertan entre cuantos extranjeros visitan la isla, corresponde el
título de honor al drago de Icod. Su base tiene un perímetro de doce
metros y la altura del tronco, hasta la copa, más de catorce metros".
Hasta tal extremo es famoso y digno de estudio este árbol que el
ministro de Fomento Gasset, en un decreto que publicó sobre Parques
Nacionales, en febrero de 1917, equiparaba este ejemplar a otros
emblemáticos y decía: “Igualmente deben catalogarse todas las demás
particularidades aisladas notables de la Naturaleza patria, como grutas,
cascadas, desfiladeros, y los árboles que por su legendaria edad, como
el Drago de Icod, por sus tradiciones regionales, como el Pino de las tres ramas, junto al santuario de Queralt, o por su simbolismo histórico, como el árbol de Guernica, gozan ya del respeto popular”.
El gigantesco drago, consignaba también en un informe oficial el
ingeniero jefe de Montes Ballester, “simboliza el ocaso de una flora
antediluviana, tan próxima a ser del dominio paleontológico, que acaso
sean estos ejemplares que nos restan en Canarias y otros muy contados
del continente africano, la última representación del paso de esta
colosal especie por nuestro planeta”.
En el año 1907,
con motivo de la visita que hicieron a esta isla los profesores y
alumnos del Colegio Politécnico de Zúrich, estuvieron en Icod ocho días
dedicados a estudiar el drago y sus características más esenciales. De
dichos estudios dedujeron que su edad era de 2.500 años, una edad que
para muchos es exagerada ya que no cuenta con suficiente soporte
científico.

Parque doramas donde han talado un drago
Desde la Antigüedad
El biólogo del Jardín
Canario Águedo Marrero asegura que que los dragos eran ya conocidos
desde la Antigüedad en ambos extremos del Mediterráneo. “Estos árboles
productores de sangre de drago, o simplemente dragos, eran ya conocidos
desde la Antigüedad clásica greco-romana o incluso antes; ya formaban
parte de las leyendas, tanto por la sangre que producían como por su
extraño porte. La resina era comerciada desde distintas procedencias,
siempre en cantidades exiguas, confundiéndose en muchos casos con los
polvos tóxicos de minio y de cinabrio. Desde Oriente llegan precisamente
las leyendas que relacionan el origen de los dragos con la trágica
fusión de sangres del dragón y el elefante”.
Según
él, desde los confines occidentales del Mediterráneo la sangre de drago
llegaría, quizás en principio desde los entornos de Cádiz y las columnas
de Hércules, y luego a través de la Península Ibérica y del noroeste
africano, desde las islas macaronésicas y en concreto desde Canarias,
donde se extraía del drago canario Dracaena draco.
El género Dracaena incluye actualmente algo más de 60 especies reconocidas de todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo, desde Mesoamérica y las Antillas, África y Arabia hasta el sudeste asiático, Indonesia, Australia y las islas Hawai, aunque presenta su centro de diversidad en África tropical y subtropical montana. El drago macaronésico es la especie más popular y la que tipifica al género.
Los dragos propiamente dichos (las seis especies de dragos) vienen
caracterizados por el porte monumental con tronco paquicaule,
ramificaciones gruesas y follaje tan característico agrupado hacia el
extremo de las ramas, y por la producción particular de exudados. Estas
seis especies se circunscriben a dos áreas concretas a uno y otro lado
del África septentrional: Macaronesia en el lado occidental, y entornos
del Mar Rojo y golfo de Adén en el lado oriental.
“De igual forma que la palma y el pino canario, el garoé o la orchilla, el drago macaronésico fue de las plantas que más interés despertaron entre los exploradores, cronistas, naturalistas o viajeros, que muchas veces lo llevaban y cultivaban en las metrópolis”, señala Marrero en Rincones del Atlántico.
El drago común (que también recibe otros nombres en castellano, como
drago, dragón, drago macaronésico, drago canario, drago de África,
dragonero, árbol de la sangre de drago, árbol del drago o árbol gerión)
es un árbol que puede alcanzar alturas hasta 20 metros, bastante escaso
en su medio natural y que vive en los archipiélagos de Macaronesia y en
el Antiatlas marroquí. En Macaronesia se ubican en las islas de Cabo
Verde, Canarias y archipiélago de Madeira. El drago de Marruecos fue
dado a conocer en 1996 como subespecie del drago macaronésico.
“Esta especie ha sido utilizada con otras arbóreas de la laurisilva o
del termoesclerófilo en campañas de repoblación o reforestación, y se
encuentra actualmente integrada en la jardinería urbana de plazas,
parques y jardines, ramblas y medianas de autovías, huertos-jardines
escolares, etc., así como en patios, jardinería doméstica en general,
hotelera y entornos turísticos, constituyendo en ocasiones en las
haciendas un elemento de distinción. Y es frecuente encontrarla hoy en
los jardines de muchas ciudades que comparten clima de tipo
mediterráneo: en diversas ciudades como en el sur y el levante de la
Península Ibérica, especialmente en Cádiz y Almería, distintas ciudades
del entorno del Mediterráneo, tanto del litoral europeo como
norteafricano; en San Diego, California y en Miami, Florida; en diversas
ciudades de Australia como Sydney, Brisbane o Adelaida; en Nueva
Zelanda, etcétera. En algunas ciudades, como en Cádiz, su presencia es
milenaria”, subraya el biólogo del Jardín Botánico Viera y Clavijo.
Es una especie bastante rara en su ambiente natural. En Canarias sólo
hay evidencia de poblaciones silvestres de Dracaena draco en la isla de
Tenerife, donde aparecen grupos importantes aunque muy depauperados en
Anaga, Roque de Tierra, Roque de las Ánimas, Los Silos, Masca, Barranco
del Infierno, Guía de Isora y Barranco de Badajoz, según explica Águedo
Marrero.
En Gran Canaria existen algunas referencias
de la existencia de dragos silvestres por la vertiente norte de la isla,
“todos ya desaparecidos, y el único ejemplar silvestre que crecía en
los paredones del barranco de Pino Gordo no ha resistido los últimos
años de sequía y en 2009 finalmente murió, extinguiéndose así en su
estado natural en esta isla”.
En la isla de La Palma
no existe ninguna evidencia actual de la existencia de dragos
silvestres. “Los famosos conjuntos de dragos, como los de Las Tricias,
Buracas, etcétera, y algunos otros de porte notable o monumental, como
los de Las Breñas, crecen en zonas altamente antropizadas, asociadas a
la cultura campesina con su intensivo uso en otro tiempo como forrajera.
En las restantes islas de La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y
Lanzarote, aunque pueden existir, y existen, dragos viejos o
monumentales, ninguno se puede considerar como silvestre o natural”.
El drago de Gran Canaria es una especie que crece en las cotas medias
del cuadrante suroeste de la isla de Gran Canaria, desde los paredones
de Amurga en el barranco de Fataga hasta la Mesa del Junquillo en el
barranco de La Aldea. Marrero recuerda que en la década de los 60 del
siglo pasado los grupos montañeros Grupo Universitario de Montaña y
Grupo Montañero de San Bernardo habían localizado algunos individuos de
dragos silvestres en los barrancos del sur de la isla, lo que
comunicaron a Günther Kunkel, quien los dio a conocer en sendas
publicaciones de 1972 y 1973.
Kunkel, de nacionalidad alemana, destacó como naturalista y botánico, y después de su periplo por distintos territorios de Suramérica (Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Juan Fernández), África (Liberia), Oriente Medio (Golfo Pérsico) y distintos países de Europa, recaló en Gran Canaria, en 1964, donde mantuvo su residencia durante más de una década. En las citas de Kunkel, así como en otras contribuciones de localización y cartografía, el drago de Gran Canaria, que siempre aparece en escarpes inaccesibles, fue referido a la especie macaronésica Dracaena draco.
A
comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, el geógrafo y
naturalista Rafael Almeida recoge por primera vez semillas de estos
dragos, que las comparte con el Jardín Botánico Viera y Clavijo. “Desde
el Jardín Canario, con la colaboración de dicho geógrafo y del biólogo
Manuel González Martín, la dimos a conocer como entidad taxonómica
diferente. Había transcurrido un siglo (104 años) desde la última
especie de drago descrita en el mundo, el drago de Saba. Hasta ahora
resulta endémica de esta isla y presenta más afinidades morfológicas con
los dragos del este de África que con el drago macaronésico: con el
drago de Nubia, con el de Somalia, y especialmente con el drago de
Saba”, afirma Marrero.

Dragos muertos en Salinetas, Telde (Sergio Gil)
El hábitat
Las especies de dragos habitan en
franjas de vegetación xerófila o termoesclerófila, con clima desértico o
subdesértico de tipo tropical-subtropical. El drago de Gran Canaria
crece en los refugios de los escarpes inaccesibles de la franja
termoesclerófila del sur-suroeste de Gran Canaria, en comunidades
potenciales del sabinar con acebuches y jaras, entre el
cardonal-tabaibal y el pinar. El drago macaronésico está más ligado a la
influencia indirecta de los vientos alisios, conformándose las
principales poblaciones en la franja termoesclerófila de la fachada
norte y noreste, por debajo del monteverde, donde comparte espacio con
la sabina y el espino, entre otros, coincidiendo muchas veces con el
hábitat de la palma canaria.
Cuando aparece en la
fachada sur y oeste prefiere los ambientes más favorables donde pueden
llegar reboses de los vientos húmedos. No es extraño, por ello,
encontrar algún drago entre cardones, en los bordes de la laurisilva o
incluso entre el pinar.
El drago común se halla muy
extendido en todas las islas como planta ornamental, y en menor medida
como forrajera, como ocurre sobre todo en La Palma, isla en la que hasta
hace pocas décadas se mantuvo su cultivo tradicional principalmente con
este fin, según recuerda el geógrafo del Jardín Canario Rafael Almeida.
"Sobra decir que los dragos forman parte de nuestra identidad
sociocultural, siendo considerados junto con la palma canaria, el pino
canario, el cardón y otras plantas de nuestra tierra, auténticos
símbolos de canariedad, lo cual no quiere decir que en el imaginario
colectivo popular no se mantengan muchos tópicos e ideas erróneas
respecto a ellos. Por otra parte, resulta paradójico que, pese a
hallarse profusamente cultivados en nuestras islas, se encuentren desde
hace tiempo en situaciones francamente relícticas en la naturaleza, con
poblaciones catalogadas como en peligro o críticamente amenazadas, como
es el caso del drago grancanario”, señala.
Las poblaciones naturales
Tenerife y Gran Canaria son las únicas islas del archipiélago donde
actualmente subsisten dragos en estado silvestre. “En el resto no hay
indicios de su presencia en la naturaleza, ni se han encontrado
evidencias arqueológicas o paleontológicas que permitan confirmar su
existencia en el pasado”, dice Almeida.
"En La Palma
el drago común se encuentra cultivado en muchos lugares, pero no se
detectan ejemplares que levanten sospechas sobre su índole agreste
creciendo en los riscos de los barrancos que surcan las áreas donde más
abundan.
Igualmente llamativa resulta la ausencia de
dragos en La Gomera, isla que por su antigüedad geológica, su proximidad
a Tenerife y su propia orografía, reúne aparentemente todas las
condiciones para que pudiera albergar alguna población natural. El
Hierro, por su carácter de isla muy joven, poco evolucionada y más
alejada, parece ofrecer menores probabilidades. En cuanto a
Fuerteventura y Lanzarote, no hay la más mínima referencia histórica,
pero si consideramos su antigüedad geológica, su cercanía a África y el
papel primordial que han jugado como puentes de colonización del
archipiélago, cabe suponer que los dragos pudieron existir en un pasado
no necesariamente remoto, no descartando fechas posteriores incluso al
poblamiento aborigen”, agrega el geógrafo.

Drago del ayuntamiento viejo de Gáldar
Los dragos debieron de ser muy abundantes en la época
prehispánica, tal y como narran las fuentes historiográficas. “Sin
embargo, existen indicios que sugieren que tal vez no eran tan comunes
en dicha época. Así, llama la atención la extraordinaria escasez de sus
restos arqueológicos frente a la cantidad y variedad de otros vestigios
vegetales hallados en los yacimientos aborígenes, tales como palma,
pino, sabina, leña buena, junco, etcétera, especies en su mayoría
también referidas en dichas fuentes como abundantes, pero al contrario
que aquéllos, lo siguen siendo hoy en día, pese a que han sido
históricamente objeto de una intensa explotación”.
En
Tenerife D. draco mantiene un bajo número de efectivos silvestres que
crecen habitualmente de forma aislada o en pequeños grupos. Conforme a
los datos del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España (2003), la población estimada es de 696 individuos. En dicho
estudio se excluyeron las áreas potenciales más antropizadas y
urbanizadas: valle de Güímar, área metropolitana de Santa Cruz-La
Laguna, comarca de Tacoronte-Acentejo, valle de La Orotava y comarca de
Icod.
En general habita en ambientes influenciados
directa o indirectamente por los alisios, en lugares frecuentemente
inaccesibles o de difícil acceso, en riscos, acantilados, laderas de
barrancos. Sus poblaciones, reducidas y fragmentadas, se localizan casi
enteramente en las zonas geológicas más antiguas de la isla: los macizos
de Anaga (en el noreste), Teno (al noroeste) y Adeje (suroeste).
En Gran Canaria “D. tamaranae muestra una dinámica demográfica
regresiva muy preocupante, con una población exigua y severamente
fragmentada cuyo censo más reciente arroja un total de 79 individuos, de
los que 67 son juveniles (no han florecido nunca) y solamente 12 son
maduros. La mortalidad observada es altísima, 13 ejemplares en los
últimos 25-30 años, lo que supone más del14% del total de sus efectivos.
Por contra, la natalidad es nula para dicho periodo”, alerta Almeida.
“Su área de distribución abarca el cuadrante suroccidental de Gran
Canaria, desde el barranco de Fataga hasta el de Tejeda-La Aldea. Todos
los ejemplares enraízan en grietas y fisuras de riscos inaccesibles
sobre materiales diferenciados del primer ciclo volcánico y del ciclo
Roque Nublo, creciendo de forma aislada y más raramente en pequeños
grupos, circunstancias que evidencian la situación de refugio en que se
encuentran a causa a la fuerte presión antropozoógena. En su hábitat
convive con otras plantas bien adaptadas a la sequía y la alta
insolación, como sabinas, jaguarzos, acebuches, pinos, etcétera”. Casi
todos los especímenes censados crecen diseminados en dos áreas
separadas: Arguineguín-Tauro, donde sobreviven 52 pies, y
Vicentillos-Fataga, con 20 individuos.
Desde la época
prehispánica y hasta nuestros días, los dragos se han venido utilizando
en Canarias con distintos fines. Históricamente, el aprovechamiento más
celebrado ha sido el de su famosa “sangre” como apreciado remedio
medicinal, para la elaboración de tintes y barnices y como dentífrico.
“Menos conocidos pero no por ello menos importantes han sido otros
aprovechamientos tradicionales, en particular del drago común, que
conjuntamente con su utilización como especie ornamental, han auspiciado
su propagación y cultivo en muchos lugares del archipiélago. Entre
tales aprovechamientos hay que citar el empleo de sus hojas como forraje
para el ganado, para amarrar las vides y para fabricar cuerdas, y el de
sus troncos y ramas ahuecadas para corchos de colmenas y huroneras”,
señala en Rincones del Atlántico.
Hoy en día estos usos tradicionales han decaído casi por completo,
aunque no así su utilización ornamental ya que se han plantado en las
últimas décadas miles de ejemplares en el Archipiélago.
Tenerife es la isla que concentra el mayor número de ejemplares,
empezando por el famoso drago de Icod, localidad donde también se yergue
el de San Antonio. En Tacoronte está el drago de San Juan, con 23
periodos florales, los mismos que el de Icod. En Gran Canaria el drago
del barranco de Alonso, “el más bello de la isla por su porte y
ubicación”, según Almeida, se ubica en Santa Brígida.
Vía: Canarias Ahora,
lunes, septiembre 21, 2015
Primer borrador del árbol de la vida con 2,3 millones de especies
La Universidad de Duke (EE UU), junto a otros 11 centros, acaba de presentar en PNAS un primer borrador del árbol de la vida de las 2,3 millones de especies de animales, plantas, hongos y microbios conocidos. El resultado es un recurso digital on line gratuito, que se asemeja a una ‘wikipedia de los árboles evolutivos’ por la que se puede navegar y que también es descargable. El árbol representa las relaciones entre los seres vivos desde que se separaron evolutivamente entre sí hasta el comienzo de la vida en la Tierra hace más de 3.500 millones de años.
Decenas de miles de árboles más pequeños se han publicado en los últimos años para ciertas ramas del árbol de la vida –algunos con más de 100.000 especies– pero esta es la primera vez que esos resultados se han combinado en un solo árbol que abarca toda la vida.
"Este es el primer intento real de conectar los puntos y juntarlo todo", dice Karen Cranston, de la Universidad de Duke. "Piensen en ello como la versión 1.0", añade. Comprender cómo las especies están relacionadas entre sí ayuda a descubrir nuevos fármacos, aumentar los rendimientos agrícolas y ganaderos, y traza los orígenes y la propagación de enfermedades infecciosas como el VIH, el Ébola y la gripe.
Vía: SINC, 21/09/2015
F:http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Primer-borrador-del-arbol-de-la-vida-con-2-3-millones-de-especies
Estudiando la domesticación de las plantas desde el punto de vista de la Ecología
Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) destacan la utilidad de algunas de las aportaciones y métodos utilizados en esta ciencia.
En este trabajo han descubierto que las plantas
agrícolas, durante su domesticación, han aumentado su capacidad
competidora con las plantas vecinas, lo que probablemente va en
detrimento de la producción agrícola.
Asimismo el equipo investigador, liderado por el Área de Ecología de la URJC, ha encontrado que los residuos vegetales que estas plantas producen promueven ciclos de nutrientes más rápidos que los de los ecosistemas silvestres.
Asimismo el equipo investigador, liderado por el Área de Ecología de la URJC, ha encontrado que los residuos vegetales que estas plantas producen promueven ciclos de nutrientes más rápidos que los de los ecosistemas silvestres.

Plantas creciendo 'juntas' en las instalaciones CULTIVE-URJC. Parte izqda. de la foto, plantas de Nicotiana sylvestris (especie silvestre originaria de los Andes bolivianos) y parte dcha. de la foto, Nicotiana tabacum (especie cultivada seleccionada a partir de N. sylvestris)
Además, en este estudio proporcionan nuevas ideas que
serán de gran utilidad para investigaciones posteriores en el ámbito de
la Ecología Evolutiva, ya que hasta ahora no ha contribuido
sustancialmente al estudio de la domesticación de las plantas. Esta
ciencia estudia el papel de los procesos ecológicos, es decir,
interacciones entre los seres vivos y de éstos con su medio, a la hora
de determinar los eventos evolutivos. Según destaca Rubén Milla,
investigador principal del estudio y profesor de la URJC, "esto es
preocupante, ya que muchas de las herramientas y los marcos teóricos de
la Ecología Evolutiva son directamente aplicables al estudio de la
domesticación. Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido poner en
valor el potencial que tiene esta ciencia a la hora de contribuir en el
avance del conocimiento dentro del campo de la domesticación".
Por tanto, en este trabajo proponen que la evolución bajo domesticación no solo ocurre por selección directa del hombre, sino que tiene otros componentes, entre ellos, el más importante es la adaptación de las plantas al ambiente agrícola, muy distinto del medio silvestre donde sus ancestros evolucionaron. Esta adaptación puede provocar, entre otras importantes consecuencias, que las especies agrícolas hayan evolucionado hacia plantas con una baja eficiencia en el uso de recursos como el agua y los nutrientes, o que sus defensas anti-herbívoros hayan disminuido de manera drástica en comparación con sus ancestros silvestres.
En este punto, la teoría y los métodos de la Ecología Evolutiva pueden ser extremadamente útiles a la hora de entender como las plantas se han adaptado al medio agrícola, y por tanto de facilitar la obtención de nuevas variedades vegetales que usen los recursos de manera más eficiente.
DOMESTICACIÓN DE LAS PLANTAS
Las plantas agrícolas tienen su origen evolutivo en plantas silvestres que habitan diversas partes del mundo, principalmente Medio Oriente, Meso-América, la Cuenca Mediterránea, y algunos lugares del África subsahariana y el este Asiático. Desde hace unos 10.000 años el hombre ha venido cultivando y seleccionando esas plantas, originariamente silvestres, en el medio agrícola. Estas fuerzas selectivas han hecho que, a día de hoy, las plantas agrícolas sean genéticamente diferentes a sus ancestros silvestres. Conocemos este proceso histórico como domesticación de las plantas. Dada su relevancia, la domesticación ha sido profusamente estudiada. Las ciencias que más han contribuido a su conocimiento han sido la Arqueología y la Genética.
Por tanto, en este trabajo proponen que la evolución bajo domesticación no solo ocurre por selección directa del hombre, sino que tiene otros componentes, entre ellos, el más importante es la adaptación de las plantas al ambiente agrícola, muy distinto del medio silvestre donde sus ancestros evolucionaron. Esta adaptación puede provocar, entre otras importantes consecuencias, que las especies agrícolas hayan evolucionado hacia plantas con una baja eficiencia en el uso de recursos como el agua y los nutrientes, o que sus defensas anti-herbívoros hayan disminuido de manera drástica en comparación con sus ancestros silvestres.
En este punto, la teoría y los métodos de la Ecología Evolutiva pueden ser extremadamente útiles a la hora de entender como las plantas se han adaptado al medio agrícola, y por tanto de facilitar la obtención de nuevas variedades vegetales que usen los recursos de manera más eficiente.
DOMESTICACIÓN DE LAS PLANTAS
Las plantas agrícolas tienen su origen evolutivo en plantas silvestres que habitan diversas partes del mundo, principalmente Medio Oriente, Meso-América, la Cuenca Mediterránea, y algunos lugares del África subsahariana y el este Asiático. Desde hace unos 10.000 años el hombre ha venido cultivando y seleccionando esas plantas, originariamente silvestres, en el medio agrícola. Estas fuerzas selectivas han hecho que, a día de hoy, las plantas agrícolas sean genéticamente diferentes a sus ancestros silvestres. Conocemos este proceso histórico como domesticación de las plantas. Dada su relevancia, la domesticación ha sido profusamente estudiada. Las ciencias que más han contribuido a su conocimiento han sido la Arqueología y la Genética.
Referencia bibliográfica:
Milla, R; Osborne, C; Turcotte, M; Violle, C. Plant domestication through an ecological lens. Trends in Ecology and Evolution 30: 463-469.
Milla, R; Osborne, C; Turcotte, M; Violle, C. Plant domestication through an ecological lens. Trends in Ecology and Evolution 30: 463-469.
Vía: Madri+d, 18/09/2015
F:http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64586
viernes, septiembre 18, 2015
El cambio climático crea condiciones sin precedentes para el fenómeno de El Niño
El cambio climático ha creado condiciones sin precedentes para el actual
fenómeno de El Niño, que tendrá su periodo de mayor intensidad entre
octubre y enero, dijeron expertos de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM). Las predicciones del calentamiento de la superficie del mar en
las zonas central y oriental del Pacífico tropical apuntan a que El Niño
que está en desarrollo probablemente será uno de los cuatro más fuertes
desde 1950. Los anteriores más potentes fueron los registrados en los
periodos entre 1972/1973, 1982/1983 y 1997/1998.
Para sus pronósticos, los científicos toman en cuenta que en agosto las temperaturas de la superficie del mar ya estuvieron entre 1,3 y 2 grados centígrados por encima de la media, superando en un grado los umbrales habituales de El Niño.
MÁS CALOR, 2 GRADOS MÁS DE LO NORMAL
Los modelos utilizados apuntan a que las temperaturas se mantendrán al menos 2 grados por encima de lo normal y que incluso podrían subir algo más. Los efectos de El Niño ya se hacen sentir en algunas regiones del mundo de manera muy variada y serán más patentes en los próximos cuatro a ocho meses, según la OMM, una agencia científica de Naciones Unidas y autoridad en la materia.
De manera general, este fenómeno climático puede provocar fuertes precipitaciones -y por consiguiente, inundaciones- en América Latina, Asia, Oceanía y África, con episodios de sequías en otras zonas de estas mismas regiones. Sin embargo, los países afectados cuentan ahora con más experiencia, conocimientos e información que nunca antes, lo que puede ayudarles a tomar medidas de prevención efectivas, opinó Maxx Dilley, director de Predicciones Climáticas de la OMM, al presentar la información más reciente sobre la evolución de El Niño.
El experto mencionó el caso de Perú, donde se están tomando acciones preventivas, como simulacros, y se optó por cancelar su participación en el rally Dakar 2016 por el riesgo de inundaciones o deslizamiento de tierra en zonas que formaban parte del recorrido. Lo que es completamente distinto desde el último fenómeno de El Niño (entre 1997 y 1998) es que el actual está ocurriendo bajo nuevas condiciones, influidas por el cambio climático.
NOVEDADES
Desde entonces, "el mundo ha cambiado mucho" y la capa de hielo del mar Ártico se ha reducido a niveles mínimos, al tiempo que se ha perdido hasta un millón de kilómetros cuadrados de superficie nevada en el hemisferio norte, explicó el jefe del Programa de Investigación del Clima de la OMM, David Carlson. "Han emergido nuevos patrones, y lo que es único ahora es que están coincidiendo por primera vez con El Niño", sostuvo.
Desde el periodo 1997/1998 no se había observado la presencia de El Niño o de La Niña (el fenómeno contrario, causado por enfriamiento de las aguas superficiales de ciertas zonas del Pacífico), lo que también se considera inusual. Carlson dijo que en la situación actual -con la influencia del deshielo en el Ártico y el calentamiento del Pacífico tropical- "no sabemos lo que pasará, si ambos patrones se reforzarán uno a otro, se anularán, actuarán en secuencia o influirán en distintas zonas del planeta". "Realmente no lo sabemos porque no tenemos precedentes para esta situación", insistió el científico.
EL NIÑO ACTUAL
Las características de El Niño conocidas hasta ahora apuntan a que provoca un aumento de la intensidad de las lluvias en la costa oeste de Sudamérica (principalmente Ecuador y Perú), así como en los países del llamado 'Cuerno de África'. En cambio, se sufren sequías en Australia, Indonesia, el sudeste de Asia y el sur de África.
Para sus pronósticos, los científicos toman en cuenta que en agosto las temperaturas de la superficie del mar ya estuvieron entre 1,3 y 2 grados centígrados por encima de la media, superando en un grado los umbrales habituales de El Niño.
MÁS CALOR, 2 GRADOS MÁS DE LO NORMAL
Los modelos utilizados apuntan a que las temperaturas se mantendrán al menos 2 grados por encima de lo normal y que incluso podrían subir algo más. Los efectos de El Niño ya se hacen sentir en algunas regiones del mundo de manera muy variada y serán más patentes en los próximos cuatro a ocho meses, según la OMM, una agencia científica de Naciones Unidas y autoridad en la materia.
De manera general, este fenómeno climático puede provocar fuertes precipitaciones -y por consiguiente, inundaciones- en América Latina, Asia, Oceanía y África, con episodios de sequías en otras zonas de estas mismas regiones. Sin embargo, los países afectados cuentan ahora con más experiencia, conocimientos e información que nunca antes, lo que puede ayudarles a tomar medidas de prevención efectivas, opinó Maxx Dilley, director de Predicciones Climáticas de la OMM, al presentar la información más reciente sobre la evolución de El Niño.
El experto mencionó el caso de Perú, donde se están tomando acciones preventivas, como simulacros, y se optó por cancelar su participación en el rally Dakar 2016 por el riesgo de inundaciones o deslizamiento de tierra en zonas que formaban parte del recorrido. Lo que es completamente distinto desde el último fenómeno de El Niño (entre 1997 y 1998) es que el actual está ocurriendo bajo nuevas condiciones, influidas por el cambio climático.
NOVEDADES
Desde entonces, "el mundo ha cambiado mucho" y la capa de hielo del mar Ártico se ha reducido a niveles mínimos, al tiempo que se ha perdido hasta un millón de kilómetros cuadrados de superficie nevada en el hemisferio norte, explicó el jefe del Programa de Investigación del Clima de la OMM, David Carlson. "Han emergido nuevos patrones, y lo que es único ahora es que están coincidiendo por primera vez con El Niño", sostuvo.
Desde el periodo 1997/1998 no se había observado la presencia de El Niño o de La Niña (el fenómeno contrario, causado por enfriamiento de las aguas superficiales de ciertas zonas del Pacífico), lo que también se considera inusual. Carlson dijo que en la situación actual -con la influencia del deshielo en el Ártico y el calentamiento del Pacífico tropical- "no sabemos lo que pasará, si ambos patrones se reforzarán uno a otro, se anularán, actuarán en secuencia o influirán en distintas zonas del planeta". "Realmente no lo sabemos porque no tenemos precedentes para esta situación", insistió el científico.
EL NIÑO ACTUAL
Las características de El Niño conocidas hasta ahora apuntan a que provoca un aumento de la intensidad de las lluvias en la costa oeste de Sudamérica (principalmente Ecuador y Perú), así como en los países del llamado 'Cuerno de África'. En cambio, se sufren sequías en Australia, Indonesia, el sudeste de Asia y el sur de África.
Isabel Saco
Vía: EFE Verde, 02/09/2015
F:http://www.efeverde.com/noticias/el-cambio-climatico-crea-condiciones-sin-precedentes-para-el-fenomeno-de-el-nino/
La peor extinción masiva de la Tierra comenzó en Siberia
En una nueva investigación se ha determinado que el mecanismo más
probable para la extinción masiva más grande en la historia de la vida
animal, sufrida hace unos 252 millones de años, se puso en marcha muy
probablemente en Siberia.
En aquella aciaga época, la vida en la Tierra se derrumbó de una forma espectacular y sin precedentes, cuando más del 96 por ciento de las especies marinas y el 70 por ciento de las especies terrestres desaparecieron en un instante geológico. La, así llamada, Gran Extinción de finales del periodo Pérmico sigue siendo el suceso de extinción más grave de la historia de nuestro planeta. Ya se sospechaba desde hace tiempo que el inicio de la catástrofe tuvo lugar en una zona siberiana caracterizada por una sucesión de raras colinas que parecen grandes escalones o terrazas, y que son conocidas como las Traps Siberianas. El término 'Traps' deriva de la palabra sueca Trapp, que significa escalón. Esas raras estructuras geológicas, como se ha ido descubriendo en tiempos recientes, fueron generadas por colosales erupciones volcánicas que aumentaron las temperaturas de la atmósfera y del mar y liberaron cantidades tóxicas de gases de efecto invernadero en el medio ambiente durante un corto período de tiempo. Sin embargo, había dudas sobre si la actividad del magma fue la principal culpable, o si simplemente agravó una catástrofe ya en marcha.
El equipo de Sam Bowring, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en la ciudad estadounidense de Cambridge, y Seth Burgess, del USGS, U.S. Geological Survey, el servicio estadounidense de prospección geológica, ha logrado ahora determinar con mayor precisión la fecha del afloramiento del magma, y de ese modo ha podido establecer que las Traps Siberianas entraron en erupción en el momento propicio, y durante el tiempo adecuado, para tener la capacidad de provocar la extinción de finales del Pérmico.
Según la cronología confeccionada por el grupo, las erupciones explosivas empezaron unos 300.000 años antes del comienzo de la Gran Extinción. Cantidades enormes de lava corrieron sobre la tierra y fluyeron también bajo la superficie, creando inmensas capas de roca ígnea en la corteza superficial. El volumen total de erupciones e intrusiones fue suficiente para cubrir una región del tamaño de Estados Unidos con un manto de magma de un kilómetro de espesor. Unos dos tercios de este magma probablemente surgieron antes y durante el período de la extinción masiva; el último tercio lo hizo en los 500.000 años posteriores al final del episodio de extinción. Esta nueva cronología señala a las Traps Siberianas como el principal sospechoso de la muerte de la mayoría de las especies del planeta a fines del Pérmico.
Vía: Noticias de la Ciencia, 17/09/2015
F: http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64609Un dibujo de Humboldt de hace 200 años prueba el cambio climático
Las plantas catalogadas por el naturalista en los Andes en 1802 se han
movido de sitio. Crecen ahora a mayor altitud por el calentamiento
global.
En su viaje de cinco años y 10.000 kilómetros por tierras de la entonces
América hispana, el naturalista alemán Alexander von Humboldt llegó
hasta el volcán Chimborazo en el verano de 1802. Con sus 6.268 metros,
la imponente mole, situada en los Andes ecuatorianos, era la montaña más
alta del mundo conocido por la ciencia occidental de entonces. Con su
tradicional meticulosidad, Humboldt anotó las especies vegetales que
había a cada altura mientras lo escalaba. 200 años después, una
expedición científica ha seguido los pasos del científico prusiano para
comprobar que el cambio climático está cambiando las plantas de sitio.
El calentamiento global está adelantando la primavera y modificando la distribución espacial de especies animales y vegetales. Con las temperaturas más suaves, cada vez se las ve más al norte. El fenómeno se ha constatado especialmente en las zonas templadas del planeta. Pero, en cuanto a las especies ecuatoriales, en particular las de montaña, apenas hay estudios. En parte se debe a que no existen registros históricos con los que comparar. Con la excepción del sacerdote y botánico español José Celestino Mutis y Humboldt (ambos se encontrarían en América), muy pocos naturalistas habían estudiado la distribución de las plantas en los trópicos y ninguno las cartografió como el alemán.
Por eso el Tableau physique es tan especial. Dibujado por Humboldt para su Ensayo sobre la geografía de las plantas es para algunos una obra maestra de la infografía siglos antes de que esta disciplina existiera. El dibujo muestra de un vistazo toda la información que el naturalista prusiano reunió sobre el Chimborazo. Con su grado de detalle, con sus 16 columnas dedicadas a la temperatura, humedad, la presión atmosférica... con una sección del volcán donde detalla qué especies de plantas había a cada altura, hasta donde llegan los cultivos de patatas o dónde pastan las llamas y el límite inferior del glaciar, es la mejor ventana a la biodiversidad del pasado y una fuente única para ver cuánto la han cambiado los humanos.
"En el 2010 salió una nueva traducción en inglés del Ensayo sobre geografía de plantas, recuerda la investigadora hispano-danesa Naia Morueta-Holme. "Mi director de tesis en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), el profesor Jens-Christian Svenning, pensó que sería una buena idea volver al Chimborazo y revisitar la montaña. Al principio me pareció una locura, pero no tardé en convencerme de que era una idea muy original, sobre todo después de leer el ensayo completo y aprender más sobre Humboldt. Viendo lo escrupuloso que fue en sus anotaciones, me convencí de que, además de una aventura, sería posible", añade una Morueta-Holme que ahora trabaja en la Universidad de California, Berkeley.
Con el dibujo de Humboldt, la investigadora española y colegas daneses y ecuatorianos fueron al Chimborazo en el verano de 2012, exactamente 210 años después de que lo hiciera el naturalista germano. Lo escalaron por las caras sur y este, como hiciera Humboldt. Con la ventaja de dos siglos de tecnología (cámaras, ordenadores, GPS...) analizaron la flora en tramos de 100 metros, llegando hasta los 5.200, límite superior de la expansión vegetal. Los investigadores vieron que, salvo algún error provocado por la instrumentación de la época para determinar la altura, las anotaciones de Humboldt eran casi perfectas. "Él es de la época de los exploradores, del comienzo del interés por los patrones de la naturaleza y los factores que los determinan. Eso le fascinaba y ha resultado muy útil, no solo por sus ideas, sino porque pudimos usar sus datos para ver qué cambios ha habido desde su viaje", explica Morueta-Holme.
"Lo que hemos visto es que el límite de crecimiento de las plantas ha subido más de 500 metros, desde los 4.600 hasta los 5.185 metros", comenta la investigadora hispano-danesa. Además, tal y como explican en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los distintos tipos de vegetación definidos por Humboldt se han desplazado hacia arriba, hasta zonas donde antes no podían proliferar. Así, plantas de la familia de las gencianas, de los géneros Espeletia y Chuquiraga que Humboldt situó a una altura entre los 2.000 y 4.100 metros, ahora aparecen hasta los 4.600. En cuanto al pasto conocido como pajonal, ha escalado de los 4.600 metros a los casi 5.100.
Aunque el estudio se centra en la distribución altitudinal de la flora entre los 3.800 y los 5.200 metros, los investigadores también aprovecharon las anotaciones de Humboldt para ver los cambios que se han producido por debajo y por encima. "Los campos de cultivo se han extendido bastante desde los tiempos de Humboldt (también anotó eso, no se le escapaba nada). Como la población humana ha crecido, también vemos que hay más pajonal en las zonas bajas, porque siguen segando paja para los animales de crianza", comenta Morueta-Holme. En cuanto al límite superior, el naturalista alemán situó el inicio del glaciar a los 4.814 metros de altitud. Hoy, hay que subir hasta los 5.270 para encontrar hielo.
Para los investigadores, los humanos están detrás de tantos cambios. Por un lado la alteración del paisaje en las cotas bajas del Chimborazo, con la introducción de cultivos cada vez a mayor altura. Pero esa introducción no sería posible sin un agente más global y también de origen humano: el cambio climático. No hay datos históricos de temperaturas en el Chimborazo, pero los registros oficiales de la República de Ecuador (disponibles desde 1866) muestran una elevación de la temperatura de unos 1,46 grados hasta hoy. A esa cifra se podría sumar el casi medio grado que aumentó la temperatura media global entre 1802 y 1866. En total el calentamiento en el Chimborazo podría estimarse en 2º de media.
Los investigadores, partiendo de una ratio de cambio de la temperatura en función de la altitud de 6º por cada 1.000 metros, avalada por otros estudios de climas de montaña, pudieron calcular la elevación del rango máximo de crecimiento de las plantas en unos 410 metros desde que Humboldt visitara el volcán. La cifra es algo inferior a la que ellos han observado, pero aún así creen evidente la relación entre cambio climático y el movimiento de las plantas de las zonas tropicales. Nuestros resultados demuestran que los efectos sinérgicos del calentamiento global y el uso regional del suelo tienen fuertes consecuencias sobre la naturaleza, y no solo en las zonas templadas, donde se han hecho muchos estudios, sino también en el trópico, donde está la mayor parte de la biodiversidad", recuerda la investigadora hispano-danesa.
Hasta ahora, entre los investigadores no había unanimidad sobre la traslación vegetal de las especies tropicales como se ha demostrado que ya están haciendo las de las zonas templadas. "Nuestro estudio demuestra que sí, que ya ha habido grandes cambios a pesar de que el aumento de temperatura haya sido menor del que se espera para el resto de este siglo. Así que podemos esperar cambios aún mayores en el futuro", concluye Morueta-Holme.
El calentamiento global está adelantando la primavera y modificando la distribución espacial de especies animales y vegetales. Con las temperaturas más suaves, cada vez se las ve más al norte. El fenómeno se ha constatado especialmente en las zonas templadas del planeta. Pero, en cuanto a las especies ecuatoriales, en particular las de montaña, apenas hay estudios. En parte se debe a que no existen registros históricos con los que comparar. Con la excepción del sacerdote y botánico español José Celestino Mutis y Humboldt (ambos se encontrarían en América), muy pocos naturalistas habían estudiado la distribución de las plantas en los trópicos y ninguno las cartografió como el alemán.
Por eso el Tableau physique es tan especial. Dibujado por Humboldt para su Ensayo sobre la geografía de las plantas es para algunos una obra maestra de la infografía siglos antes de que esta disciplina existiera. El dibujo muestra de un vistazo toda la información que el naturalista prusiano reunió sobre el Chimborazo. Con su grado de detalle, con sus 16 columnas dedicadas a la temperatura, humedad, la presión atmosférica... con una sección del volcán donde detalla qué especies de plantas había a cada altura, hasta donde llegan los cultivos de patatas o dónde pastan las llamas y el límite inferior del glaciar, es la mejor ventana a la biodiversidad del pasado y una fuente única para ver cuánto la han cambiado los humanos.
"En el 2010 salió una nueva traducción en inglés del Ensayo sobre geografía de plantas, recuerda la investigadora hispano-danesa Naia Morueta-Holme. "Mi director de tesis en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), el profesor Jens-Christian Svenning, pensó que sería una buena idea volver al Chimborazo y revisitar la montaña. Al principio me pareció una locura, pero no tardé en convencerme de que era una idea muy original, sobre todo después de leer el ensayo completo y aprender más sobre Humboldt. Viendo lo escrupuloso que fue en sus anotaciones, me convencí de que, además de una aventura, sería posible", añade una Morueta-Holme que ahora trabaja en la Universidad de California, Berkeley.
Con el dibujo de Humboldt, la investigadora española y colegas daneses y ecuatorianos fueron al Chimborazo en el verano de 2012, exactamente 210 años después de que lo hiciera el naturalista germano. Lo escalaron por las caras sur y este, como hiciera Humboldt. Con la ventaja de dos siglos de tecnología (cámaras, ordenadores, GPS...) analizaron la flora en tramos de 100 metros, llegando hasta los 5.200, límite superior de la expansión vegetal. Los investigadores vieron que, salvo algún error provocado por la instrumentación de la época para determinar la altura, las anotaciones de Humboldt eran casi perfectas. "Él es de la época de los exploradores, del comienzo del interés por los patrones de la naturaleza y los factores que los determinan. Eso le fascinaba y ha resultado muy útil, no solo por sus ideas, sino porque pudimos usar sus datos para ver qué cambios ha habido desde su viaje", explica Morueta-Holme.
"Lo que hemos visto es que el límite de crecimiento de las plantas ha subido más de 500 metros, desde los 4.600 hasta los 5.185 metros", comenta la investigadora hispano-danesa. Además, tal y como explican en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los distintos tipos de vegetación definidos por Humboldt se han desplazado hacia arriba, hasta zonas donde antes no podían proliferar. Así, plantas de la familia de las gencianas, de los géneros Espeletia y Chuquiraga que Humboldt situó a una altura entre los 2.000 y 4.100 metros, ahora aparecen hasta los 4.600. En cuanto al pasto conocido como pajonal, ha escalado de los 4.600 metros a los casi 5.100.
Aunque el estudio se centra en la distribución altitudinal de la flora entre los 3.800 y los 5.200 metros, los investigadores también aprovecharon las anotaciones de Humboldt para ver los cambios que se han producido por debajo y por encima. "Los campos de cultivo se han extendido bastante desde los tiempos de Humboldt (también anotó eso, no se le escapaba nada). Como la población humana ha crecido, también vemos que hay más pajonal en las zonas bajas, porque siguen segando paja para los animales de crianza", comenta Morueta-Holme. En cuanto al límite superior, el naturalista alemán situó el inicio del glaciar a los 4.814 metros de altitud. Hoy, hay que subir hasta los 5.270 para encontrar hielo.
Para los investigadores, los humanos están detrás de tantos cambios. Por un lado la alteración del paisaje en las cotas bajas del Chimborazo, con la introducción de cultivos cada vez a mayor altura. Pero esa introducción no sería posible sin un agente más global y también de origen humano: el cambio climático. No hay datos históricos de temperaturas en el Chimborazo, pero los registros oficiales de la República de Ecuador (disponibles desde 1866) muestran una elevación de la temperatura de unos 1,46 grados hasta hoy. A esa cifra se podría sumar el casi medio grado que aumentó la temperatura media global entre 1802 y 1866. En total el calentamiento en el Chimborazo podría estimarse en 2º de media.
Los investigadores, partiendo de una ratio de cambio de la temperatura en función de la altitud de 6º por cada 1.000 metros, avalada por otros estudios de climas de montaña, pudieron calcular la elevación del rango máximo de crecimiento de las plantas en unos 410 metros desde que Humboldt visitara el volcán. La cifra es algo inferior a la que ellos han observado, pero aún así creen evidente la relación entre cambio climático y el movimiento de las plantas de las zonas tropicales. Nuestros resultados demuestran que los efectos sinérgicos del calentamiento global y el uso regional del suelo tienen fuertes consecuencias sobre la naturaleza, y no solo en las zonas templadas, donde se han hecho muchos estudios, sino también en el trópico, donde está la mayor parte de la biodiversidad", recuerda la investigadora hispano-danesa.
Hasta ahora, entre los investigadores no había unanimidad sobre la traslación vegetal de las especies tropicales como se ha demostrado que ya están haciendo las de las zonas templadas. "Nuestro estudio demuestra que sí, que ya ha habido grandes cambios a pesar de que el aumento de temperatura haya sido menor del que se espera para el resto de este siglo. Así que podemos esperar cambios aún mayores en el futuro", concluye Morueta-Holme.
Miguel Ángel Criado
Vía: El País, 14/09/2015
F:http://elpais.com/elpais/2015/09/13/ciencia/1442177267_935134.html
La conexión entre plantas y microorganismos del suelo y respuesta al cambio global
.
|
Francisco I. Pugnaire Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería |
Hoy
en día existen pocas dudas sobre la importancia de las interacciones
entre las plantas y la comunidad de organismos del suelo a la hora de
determinar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. A escala
de especie, se han identificado una miríada de ejemplos de simbiosis
entre plantas y hongos formadores de micorrizas, endófitos o bacterias
fijadoras de nitrógeno que contribuyen al crecimiento de las plantas y a
la productividad del ecosistema, y se sabe que determinados grupos de
bacterias del suelo son también promotores del crecimiento de las
plantas o, por el contrario, claramente patógenos. A pesar de su
importancia, las interacciones planta-suelo sólo recientemente han sido
incorporadas a la teoría ecológica debido a la diversidad de estas
comunidades edáficas y a sus complejas interacciones con la comunidad
vegetal. Así, 1 g de suelo puede contener miles de millones de bacterias
pertenecientes a decenas de miles de taxones, cientos de millones de
hongos y una enorme variedad de nematodos, lombrices, ácaros y otros
artrópodos que con frecuencia constituyen una comunidad en equilibrio.
En la última década se ha producido un incremento exponencial en el
número de estudios centrados en las interacciones bióticas planta-suelo
que, en general, han puesto de manifiesto que las comunidades de
microorganismos del suelo son determinantes para la diversidad y
composición de las comunidades vegetales, influyen en los procesos de
sucesión, determinan el crecimiento y la productividad vegetal, la
abundancia de especies, la disponibilidad y reciclaje de nutrientes y,
en definitiva, modulan el funcionamiento de los ecosistemas.
| Los suelos y los sistemas naturales están sometidos a un conjunto de presiones singulares resultado de la combinación de diversos factores de origen humano que inciden negativamente en el medio ambiente | |
Las plantas y la comunidad de microorganismos
asociados a la raíz (rizosfera), principalmente hongos y bacterias,
pueden dar lugar a procesos en los que los microorganismos influyen de
manera positiva o negativa en el desarrollo y eficiencia biológica de
las plantas. Las plantas, a su vez, pueden cultivar o promocionar
determinadas comunidades microbianas en su rizosfera. Se desconoce si
estos procesos de retroalimentación planta-suelo tienen consecuencias
para la interacción entre plantas, y si sus efectos en las comunidades
vegetales varían en función de las condiciones ambientales. Si el
proceso de retroalimentación planta-suelo es persistente, podría
determinar la abundancia de una especie de planta y su relación con
otras especies en la comunidad. Así, una retroalimentación positiva
contribuye al predominio de una especie vegetal, conduciendo
prácticamente al establecimiento de comunidades monoespecíficas,
mientras que interacciones planta-suelo negativas, al no favorecer a
ninguna especie, aumentaría la diversidad de plantas en la comunidad.
Se cree que las comunidades de microorganismos en el suelo pueden alterar el crecimiento y el rendimiento de las plantas hasta el punto de cambiar la jerarquía competitiva entre ellas, influyendo por tanto en la dinámica de las comunidades de plantas. Sin embargo, apenas existen estudios que hayan analizado la importancia de las comunidades del suelo y su impacto sobre las interacciones planta-planta. Los pocos que hay disponibles muestran que, efectivamente, los microorganismos del suelo pueden cambiar la intensidad y resultado de la competencia inter-específica e incluso mediar en el efecto positivo que una planta facilitadora ejerce sobre otra planta o sobre una comunidad de plantas beneficiarias. Estos trabajos, sin embargo, se han llevado a cabo en condiciones controladas (invernadero o laboratorio), por lo que el impacto real de la mediación de los microorganismos en el resultado de las interacciones entre plantas, su importancia en comparación con otros mecanismos y, en último caso, su efecto sobre las comunidades vegetales es aun prácticamente desconocido.
Se cree que las comunidades de microorganismos en el suelo pueden alterar el crecimiento y el rendimiento de las plantas hasta el punto de cambiar la jerarquía competitiva entre ellas, influyendo por tanto en la dinámica de las comunidades de plantas. Sin embargo, apenas existen estudios que hayan analizado la importancia de las comunidades del suelo y su impacto sobre las interacciones planta-planta. Los pocos que hay disponibles muestran que, efectivamente, los microorganismos del suelo pueden cambiar la intensidad y resultado de la competencia inter-específica e incluso mediar en el efecto positivo que una planta facilitadora ejerce sobre otra planta o sobre una comunidad de plantas beneficiarias. Estos trabajos, sin embargo, se han llevado a cabo en condiciones controladas (invernadero o laboratorio), por lo que el impacto real de la mediación de los microorganismos en el resultado de las interacciones entre plantas, su importancia en comparación con otros mecanismos y, en último caso, su efecto sobre las comunidades vegetales es aun prácticamente desconocido.

El efecto positivo que ciertas especies de arbustos, como Retama sphaerocarpa,
tienen sobre las comunidades de plantas que se desarrollan bajo su copa
se debe en gran parte al efecto de las comunidades microbianas del
suelo
En condiciones abióticas severas, como las que se dan
en los ambientes áridos y de alta montaña, es frecuente encontrar que
una planta favorezca a otra en un proceso llamado de facilitación. La
facilitación está relacionada con la amortiguación de extremos
ambientales, el aumento en la disponibilidad de recursos en el suelo, o
la protección frente a herbívoros. En estos ambientes es frecuente
encontrar sistemas donde una especie (llamada nodriza) protege a otras
especies (beneficiarias) en un proceso que resulta fundamental para
mantener la biodiversidad en estos medios. Se ha visto que las plantas
nodriza, como Retama sphaerocarpa en ambientes semiáridos de la
Península Ibérica, protegen a las plantas beneficiarias de los altos
niveles de irradiación y temperatura, contribuyen al aumento de la
disponibilidad de agua por acción de la sombra u otros mecanismos, e
incrementan la disponibilidad de nutrientes debido a la acumulación de
hojarasca. Las grandes modificaciones inducidas por las plantas nodriza
sobre las propiedades del suelo y las condiciones microclimáticas bajo
sus copas han sido tradicionalmente identificadas como el principal
mecanismo de facilitación en estos ambientes. Datos recientes, sin
embargo, sugieren que los microorganismos del suelo pueden tener un
papel tan importante o más que el microclima en estos procesos de
facilitación. Un estudio reciente ha mostrado que los arbustos de retama
no sólo tienen un gran impacto positivo en la comunidad de plantas bajo
su copa, sino que influyen también en la actividad y biomasa
microbiana, conduciendo a cambios en la abundancia relativa de numerosos
taxones de bacterias en fuerte contraste con lo que ocurre en espacios
abiertos, comprobándose que parte del importante efecto facilitador de
la retama está mediado por las comunidades de microorganismos del suelo.
Aunque este campo de investigación está todavía en su infancia, si sumamos varios niveles de interacción, como los efectos directos e indirectos, será fácil entender que parte integral de la respuesta de las comunidades naturales a nuevas condiciones climáticas y sus consecuencias para el ecosistema depende de los microorganismos del suelo que, en definitiva, determinan la estructura y funcionamiento del ecosistema y los servicios que presta. De ahí la necesidad de conservar la funcionalidad del suelo y lema de la FAO para este Año Internacional de los Suelos: suelos sanos para una vida sana.
Aunque este campo de investigación está todavía en su infancia, si sumamos varios niveles de interacción, como los efectos directos e indirectos, será fácil entender que parte integral de la respuesta de las comunidades naturales a nuevas condiciones climáticas y sus consecuencias para el ecosistema depende de los microorganismos del suelo que, en definitiva, determinan la estructura y funcionamiento del ecosistema y los servicios que presta. De ahí la necesidad de conservar la funcionalidad del suelo y lema de la FAO para este Año Internacional de los Suelos: suelos sanos para una vida sana.
Vía: Madri+D, 01/09/2015
F:http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=64492
La mala salud de los océanos amenaza la seguridad alimentaria
Un informe de WWF
indica que las especies esenciales para la pesca comercial y la
subsistencia -y, por tanto, para el suministro de alimentos a escala
mundial- pueden estar sufriendo los mayores descensos conocidos, de
hecho señala una caída del 74% en pescados de alto consumo como atunes,
caballas y bonitos.
Las poblaciones de peces clave para la seguridad alimentaria humana
están disminuyendo de forma "preocupante" en todo el mundo, algunas de
ellas en riesgo de colapso, según alerta el informe Living Blue Planet publicado por la organización WWF.
La
investigación del informe de WWF indica que las especies esenciales
para la pesca comercial y la subsistencia -y, por tanto, para el
suministro de alimentos a escala mundial- pueden estar sufriendo los
mayores descensos conocidos, de hecho señala una caída del 74% en
pescados de alto consumo como atunes, caballas y bonitos. El estudio ha
analizado 5.829 poblaciones de 1.234 especies, por lo que se tiene casi
el doble de datos que en estudios anteriores, y muestra un descenso
general del 49% de media en las poblaciones marinas entre 1970 y 2012.
"Estamos
capturando peces de tal manera que podríamos quedarnos sin acceso a una
fuente de alimento vital para el hombre. La sobrepesca, la destrucción
de los hábitats marinos y el cambio climático tendrán consecuencias
nefastas para las comunidades más pobres que dependen del mar", ha
indicado Marco Lambertini, director de WWF Internacional. Junto con la
crisis del descenso de las poblaciones de peces, el informe muestra
fuertes caídas en los arrecifes de coral, manglares y praderas marinas
que albergan especies de peces y proporcionan valiosos servicios a las
personas.
La investigación muestra que los arrecifes de coral y
las praderas podrían perderse en todo el mundo para el año 2050 como
resultado del cambio climático. Con más del 25% de todas las especies
marinas que viven en los arrecifes de coral y unos 850 millones de
personas que se benefician directamente de sus servicios económicos,
sociales y culturales, WWF advierte de que la pérdida de los arrecifes
de coral "sería una extinción catastrófica con consecuencias dramáticas
en las comunidades".
EXISTEN SOLUCIONES"La
buena noticia es que existen soluciones y sabemos lo que hay que hacer.
El océano es un recurso renovable que puede abastecer a las
generaciones futuras si abordamos estas presiones de forma efectiva.
Debemos aprovechar este conocimiento para apoyar el océano y revertir el
daño mientras podamos", ha dicho Lambertini. El informe de WWF detalla
las oportunidades de preservar y reconstruir el capital natural marino,
consumir de una forma responsable y dar prioridad a la sostenibilidad
para los gobiernos, las empresas y las comunidades.
Así, señalan
que por cada dólar invertido para crear áreas marinas protegidas podría
producir el triple de beneficios a través de factores como el empleo,
la protección de la costa, y la pesca. Y sostienen que el aumento de la
protección de los hábitats críticos podría producir beneficios netos de
entre 490.000 millones de dólares y 920.000 millones de dólares entre
2015 y 2050.
Los ecologistas subrayan la necesidad de que tanto
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que los Gobiernos acuerdan
este mes de septiembre como la Cumbre del Clima de París aborden la
destrucción del hábitat marino, la sobrepesca, la pesca ilegal y la
contaminación marina.
Y es que, según afirman, los compromisos
internacionales actuales están muy lejos de lo necesario para detener
los niveles de calentamiento y la acidificación, "problemas
catastróficos" para los sistemas oceánicos y todas las personas que
dependen de ellos.
Caty Arévalo
Vía: EFE VERDE, 16/09/2015
F:http://www.efeverde.com/noticias/la-mala-salud-de-los-oceanos-amenaza-la-seguridad-alimentaria/
jueves, septiembre 10, 2015
La belleza de la Flora Mutis, a un clic
A través de una ficha bibliográfica, se detalla el título completo de
cada tomo, la fecha de su publicación, su descripción y signatura así
como unas breves notas indicando el número de láminas que lo integran y
los responsables de las mismas, las familias tratadas y los autores de
los textos, entre otros datos.
La colección Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada que dirigió José Celestino Mutis ya está disponible en la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico
para poder consultar los tomos hasta ahora editados en gran formato. A
través de una ficha bibliográfica, se detalla el título completo de cada
tomo, la fecha de su publicación, su descripción y signatura así como
unas breves notas indicando el número de láminas que lo integran y los
responsables de las mismas, las familias tratadas y los autores de los
textos, entre otros datos.
La colección Flora de la Real Expedición Botánica
es un proyecto editorial que se propone publicar los resultados de esta
expedición y su iconografía, actividad que adelantó Mutis, sus pintores
y colaboradores entre 1783 y 1816 en los actuales territorios de
Colombia y Ecuador. En 1952 los gobiernos de España y Colombia
suscribían un acuerdo cultural para publicar, inicialmente, en 51 tomos
las familias botánicas estudiadas en la Real Expedición del Nuevo Reino
de Granada.
Hasta el momento se han publicado 38 de los 55 tomos
que, según los datos actuales, abarcará esta obra; 36 de ellos se
pueden consultar ya en la Biblioteca Digital del Jardín Botánico
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC).
Las
obras han sido reproducidas gracias a un acuerdo de la Junta Mutis,
responsable de la colección, dando respuesta a una demanda de los
investigadores, de acceso a esta obra publicada en gran formato, que
llegará ahora a un mayor número de usuarios en instituciones botánicas
que no cuentan con la colección impresa de la Flora Mutis. La
Junta de Mutis está integrada por: el Real Jardín Botánico; el Instituto
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia; la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia; y la Embajada de
Colombia en España.
Su digitalización ha sido financiada por la
Agencia Española de Cooperación. El conjunto formado por las
ilustraciones y el herbario de la Expedición contiene unas 3.500
especies diferentes de plantas, lo que representa aproximadamente el 10%
de la flora colombiana.
Esta flora tropical, estimada en al
menos 35.000 especies de plantas vasculares, es una de las más ricas del
mundo y es cinco veces más diversa que la presente en la Península
Ibérica, según los datos del Jardín Botánico José Luis Fernández Alonso,
coordinador científico del Proyecto Flora de Mutis.
La
documentación acopiada por Mutis se compone de unos 20.000 pliegos de
herbario y muestras de frutos y semillas (en su mayoría conservados en
el Jardín Botánico) y de más de 7.600 dibujos, apuntes científicos y
archivos de historia natural que fueron enviados a España en 1816, y que
se conservan en la Biblioteca y el Archivo del Real Jardín Botánico de
Madrid.
La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico pretende
ser una herramienta de trabajo para investigadores, historiadores,
técnicos de medio ambiente y profesores. Ofrece las publicaciones de
tres formas distintas: Mediante enlaces a otras web, bien por la
importancia de la publicación, bien por su aparente poca visibilidad en
el sitio web; en un PDF único y paginado cuyos ficheros han sido
facilitados por los autores, y en PDFS múltiples (uno por cada página de
la publicación) como sucede en la mayoría de las publicaciones de la
Biblioteca Digital.
Vía: EFE Verde, 09/09/2015
F:http://www.efeverde.com/noticias/la-belleza-y-monumentalidad-de-la-flora-mutis-a-un-solo-clic/
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)